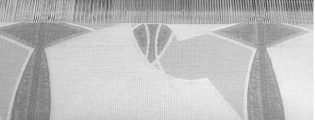Ciudad Pintada
Es un espacio que tiene como fin documentar los modos en que, en el paisaje urbano, las paredes se convierten en lugares privilegiados a la hora de expresar las tensiones que atraviesan a una sociedad.
SALIR A COMPRAR

Las dos mujeres suelen ir juntas al shopping a comprar ropa. Son hermanas, se llevan un par de años y ambas se dedican a la labor más defendida por Sarmiento, la educación. Una es más gordita que la otra, que no es flaca escuálida por naturaleza sino porque afinó el talle a fuerza de dietas de lechuga y tomate. Entonces tenemos: un exponente de mujer argentina talle medium y/o large, que debe buscar prendas en casas de marca, cuya oferta va más allá del talle pequeño, y otro exponente de mujer argentina de talle único, que se calza cualquier remerita de modal que venden en un negocio de Once por veinte pesos. Y tenemos, también, un problema y un alivio para los bolsillos de las maestras, según sea el caso.
Las separan esas sutiles diferencias -a las cuales se suman un par más: la mujer talle medium es rubia y de patas largas largas, y la talle único es morocha y mide poco más de metro y medio-, pero las une la solidaridad femenina. Entonces allí van las dos, para darse aliento cuando no hay nada para taparse el cuerpo que las convenza, con frases como “te queda re bien”, “después la tela cede” o “el jean se amolda al cuerpo”. Son dos mujeres lindas. Lo saben pero no lo creen, porque no están conformes: no son parecidas a los maniquíes estoicos de las vidrieras.
A comienzos o finales de cada temporada -es decir, cuando cambia la estación, de verano a invierno y viceversa-, las dos maestras, hermanadas por la causa, hacen limpieza de placares. Sacan toda la ropa que ya no les sirve porque han subido o bajado de peso, porque no es del color que muestran las publicidades o porque las remeras cortas ya no se usan más y las de ahora son tipo camisones.
Las mujeres agarran una bolsa de consorcio y sin piedad ponen toda la ropa adentro. Dejan ir con ella las felicidades por los momentos en que se han sentido lindas con aquellas prendas y las amarguras por esas polleras que no tienen ni un paseo encima.
El bolsón negro queda cerrado con mucho esfuerzo, casi tanto como el que la hermana talle único hace para mantenerse en forma, y luego va a parar a las manos de la señora que acomoda donaciones en una iglesia.
Esa señora es mi abuela, que, ya no en la iglesia sino en su casa, un domingo a la tarde me muestra esas remeras, que no tienen pelotitas por el uso, no están desteñidas y no les falta ningún botón. Ni siquiera tienen olor a humedad. Las acomoda con cuidado. Las dobla. Las guarda en otras bolsas de supermercado chino, ya no negras sino blancas, donde tienen más lugar para respirar. Finalmente, mi abue saca sus propias conclusiones: “¿No ves toda la ropa que compran y no usan? Estas chicas son compradoras convulsivas”. Naturalmente, mi abuela se equivocó de palabra. Entonces la corrijo, entre carcajadas: “¡Es compulsivas abue!”.
Pero después pienso, y su error es igualmente lógico. La convulsión remite a la enfermedad, a un desorden que se produce en el cuerpo. Y vaya una a saber qué es lo que experimentan las dos hermanas cuando llega el momento de salir a comprar.